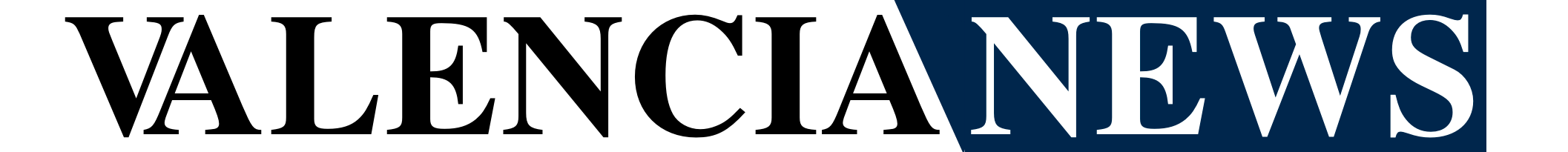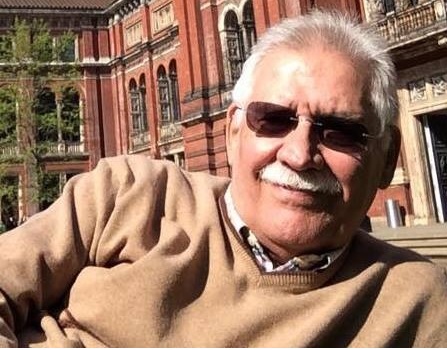Hiroshima y Nagasaki
El horror de los cientos de miles de muertos que causaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki y sus crueles secuelas radiactivas no debe impedir una reflexión más amplia que nos ilustre sobre la triste condición humana.
Acabada la II Guerra Mundial en Europa el 4 de mayo de 1945, con la rendición de las tropas alemanas al general británico Montgomery, no pasó lo mismo en el Pacífico, donde los japoneses resistieron incluso el bombardeo convencional de 67 ciudades durante medio año.
De ahí la inusitada decisión de Harry S. Truman, accidental presidente de Estados Unidos, de lanzar una bomba atómica sobre la población de Hiroshima el 6 de agosto, la cual evitaría la prolongación del conflicto y salvaría sobre todo vidas de soldados yankees.
No le tembló el pulso al hombre, pero ni por ésas se rindieron los japoneses, quienes ya habían dado muestras de su coraje y hasta de una particular vesania durante su guerra de anexión asiática.
Así que Truman ordenó el lanzamiento de una segunda bomba sobre Nagasaki el día 9 y sólo entonces, seis días después, Japón capituló.
Lo curioso de ese brutal ataque, sin precedentes en la historia de la humanidad, es que no convirtió a los norteamericanos en personajes odiados en Japón, sino todo lo contrario: su acción acabó con un régimen feudal de corte fascista, de un Estado militar-teocrático, descubrió a sus ciudadanos su retraso tecnológico y les puso como locos a imitar el estilo de vida y los conocimientos de sus agresores, de quienes se convirtieron desde entonces en sus mejores aliados.
Ya ven qué paradoja. Mientras fuera del país el mundo se horrorizaba con los efectos letales de la energía atómica, sus nacionales quisieron ser amigos de sus atacantes. Y es que nunca acabamos de sorprendernos y de aprender con los vaivenes de la Historia.