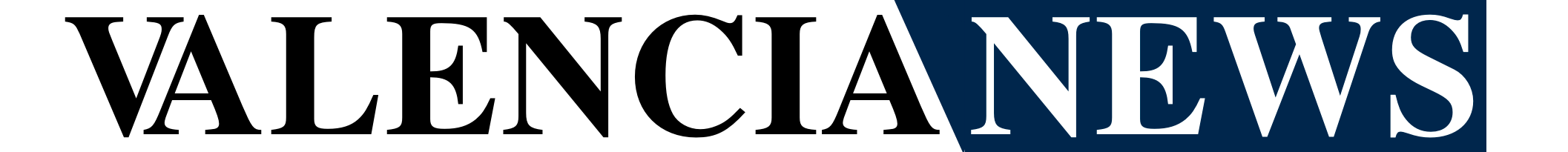Ya no hay libertad. Semejamos el cuervo de Edgar Allan Poe, grajeando con voz humana el mantra de todos los seres: Nevermore, nevermore… Y nos confunden los estruendos, las perfidias, la trampa china que se estrecha a medida que tratamos de liberarnos. ¿Cuál es? El totalitarismo evanescente –¿líquido?– de la oclocracia.
La mengua continua de libertades –y la paulatina autocensura aparejada– se experimenta, sobre todo, en el mundo de la cultura. No nos hemos hecho más sensibles y empáticos, y de ahí el refrenar expresiones “lesivas” (por cuanto la sensibilidad ñoña del otro es el alto valor estético y moral de hoy), sino más cómodos y cobardes. La lucha se acabó en los 80 del siglo XX. Y en el mundo de la música “popular” (pop, rock, punk…) se llegó a una extinción casi perfecta.

Olvidémonos, pues, del mítico “Quiero ser santa” de Parálisis Permanente (aunque, bien es cierto, los católicos son ahora objeto de caza de brujas), ignoremos “Todos los negritos tienen hambre y frío” de Glutamato Ye-Ye, o “Frida es del KKK” de Seguridad Social, con letras que ahora les supondrían un proceso judicial o, dicho enneolengua, ser beneficiarios de una política de cancelación.
El punk no volverá porque no hay revuelta ni ganas de acabar con ella. Sin embargo, aún se cuela esa necesidad transgresora en determinadas propuestas de eco reducido, desprejuiciadas por entero y cuya referencia es la realidad sobrevenida en el planeta a finales de 2019.
Una de ellas es el pequeño volumen Alienígenas (Valencia, GH Records, 2022), escrito e ilustrado por Luisa Calleja, quien se ha dedicado al diseño de moda durante más de tres décadas.
Alienígenas no es un libro punk, porque en la Europa globalizada del siglo XXI ya no se puede ser osado en absoluto si uno no lo hace de manera críptica.
Así que será kriptopunk, mientras se nos permita la radicalidad ortográfica en nuestro idioma.
Alienígenas habla preferentemente de la pandemia originada por la covid-19, o, mejor dicho, de cómo las élites mundiales decidieron gestionar tal hecho, y, sobre todo, de las contradicciones con que procuraron engañar a mujeres y a hombres para sustentar discursos que primaron el miedo y la restricción de libertades.
Nuestra autora se plantea que, ya puestos, hubiera sido más espectacular convencer a la población de que, en vez de una pandemia a causa de un virus, asistíamos a la invasión de una raza de extraterrestres invisibles con dos características: se quedaban con tu cara si no llevabas mascarilla, y se alimentaban de papel higiénico.
A partir de ese cambio en el guion, Calleja revisa, en orden más o menos cronológico, inquietudes u ocurrencias nacidas en las masas grises (sería osado decir “cerebros”) de quienes nos gobiernan.
Ahora bien –y aquí la autora pasa a un nivel distinto de lectura–, ¿para qué esforzarse en invadirnos los alienígenas con las costosas fórmulas tradicionales, si podrían haber explotado sus naves, y entonces, con ellos a la deriva, hubiéramos enviado a pintiparadas ONG a socorrerlos e introducirlos en nuestras fronteras? A fin de cuentas, “son criaturas vivas que merecen ser protegidas, aunque hayan llegado aquí con ánimo de invadir” (p. 4). Ante esta nueva realidad, nuestro terruño (España o Europa o Mundo, tome cada cual las proporciones que le resulten más cómodas) ha pasado a ser el “planeta imbécil” (p. 7), con un fin de fiesta interestelar para el año 2030, ultima Thule de los “imbéciles de pedigrí”, algunos de los cuales, como el eximio estadista galo Emmanuel Macron, se juramentaron en hacer la vida imposible a quienes no querían armarse con trastos inútiles a fin de enfrentarse a los alienígenas invisibles (“joder a los no vacunados” fueron sus elegantes palabras para mostrar sus tendencias hacia quienes no deseaban inocularse un tratamiento génico experimental).
Alienígenas, además de breve, es gamberra, caótica, provocadora, políticamente incorrecta, mal hablada y liberada de toda pátina de buenismo o de sueño de políticas de integración y diversidad. Es una alegoría, sí, con varias estructuras superpuestas. Y es también un retrato alocado de la sociedad obnubilada por sus propios terrores. Que alguien tenga miedo es la mejor manera de desprenderlo de su capacidad de decidir.
Como nota sentimental, la ensoñación, por parte de la autora, de la libertad de los tiempos pasados: “Recuerdo esa anarquía insoportable que fueron los años ochenta […]
Anarquía, desorden e incultura. Malos tiempos para la lírica” (p. 40), ¡pero buenos para la libertad y los afanes!, al menos desde la tercera década del siglo XXI, cuando el horizonte vital es el encierro en barrios, la estabulación de adultos como si estuviesen en un enorme asilo de ancianos infantilizados, y con la población autóctona, por supuesto, en vías de ser sustituida. Consolémonos al menos con la idea, como dice Luisa Calleja, de que el perro y la flauta los tendremos subvencionados. Paz, amor y bicicleta. ¡Pero corta vida al nuevo imbécil!