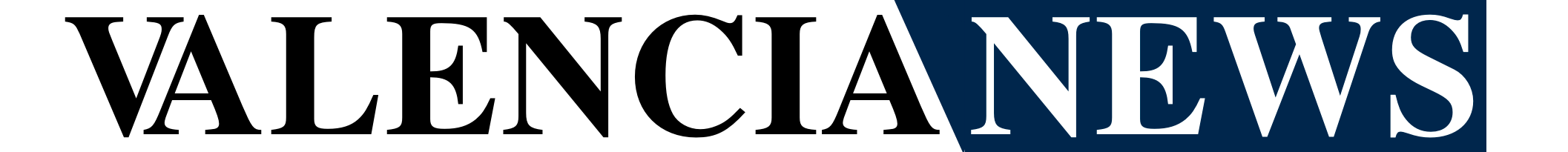La plaza Nueva de Caudiel se puede alcanzar por dos sitios, aunque habrá en el Lugar quien me lo rebata. Esas dos vías son la carretera o el interior del pueblo. Yo no he logrado estar a las 22 h del viernes 20 de octubre en el punto de partida de este peruigilium (esta velada de la fiesta): una gruesa rodaja de atún que se quería quedar cruda me lo ha impedido, y entre vestirme y decidir el camino a tomar, ya venían a mi encuentro la rondalla y medio pueblo.
Primera parada: una casa frente a la antigua pastelería de Merceditas. A cierta distancia, por remolón, escucho las tres jotas que músicos de Caudiel y La Puebla de Valverde dedican: “De Perú a Caudiel viniste…”. La clavaria, Alejandra, es una chica de origen peruano; esta noche vela sus armas, bajo blanco mantón de Manila, a la santa alemana que al cabo de los siglos emergió de una diosa griega, y recaló en esta localidad del Alto Palancia por donde no pasa el río. Acaban las jotas, suenan algunos acordes en tránsito, y hombres y mujeres vamos en busca de la calle Pelayo. Avanzo con lentitud para no atosigar a quienes tengo delante, y me demoro frente a la puerta de la casa de la clavaria: han levantado una suerte de arco con ramas y flores, grande, macizo, y me acuerdo del eximio Blasco Ibáñez.
Apretones de manos, varios besos, saludos con la cabeza… Cruzamos la CV-195 cortando el tráfico. “Antes, cuando teníamos urbanos, íbamos más seguros”, dice el tío Carlos mirando de refilón y mal encarado a un coche que aguarda rumbo al norte. Con el muro del convento de las carmelitas descalzas a la derecha, y, al llegar al cruce de las calles, otra vez a la derecha, formulo una pregunta dramática: “¿Pero sólo hay una clavaria este año?”. “No, tres”, responde Manuela. Frente a nosotros se eleva el centro cultural con las luces encendidas; ésa es la estación Terminus de hoy, donde nos espera un vasico de mistela o de coñac y dulces varios (además repartirán chocolate). En la calle Vallada recogemos a la segunda clavaria: Sonia, con vestido blanco y largo, radiante. “Aún me harán caminar más de la cuenta”, refunfuño para mis adentros. En efecto, tras las jotas de rigor, ponemos proa al Barrio: bajada, más bajada, atravesamos el puente, dejamos a la derecha el lavadero, subidica, otra subidica, recto ahora, y allí a lo lejos, no podría jurar en qué calle, se detiene la avanzadilla del grupo para posicionarse en torno a la rondalla.

Una voz masculina, la de Hermi, y la femenina de Ana se alternan en las jotas dedicadas a María, tercera zagala, con madera de líder y mantón blanquinegro. Me coloco en buen sitio para escucharlos y asistir al bonus track: el baile de una jota a cargo del hermano y la cuñada de la clavaria. Sopla un poco de fresco. Oigo a Manuela: “Aquí, como hay tanta gente, si te pones en buen sitio te tapan hasta el aire”. Danza popular tan igualitaria no la habrá en el mundo: ambos danzantes conservan su autonomía con igual dosis de virtuosismo. Estallan los aplausos y nos dirigimos al local cultural. Desde alguno de los tramos tenemos vistas completas de las rochas (las cuestas) y de la magnitud del gentío. “Es viernes y se nota”, comenta una mujer. En comparación con días entre semana, de menor afluencia, o con los años en que no ha habido ronda por no disponer de clavarias, se está satisfecho. Corre el agua donde confluyen la calle de D.ª Benilde Pérez, antigua maestra de buen recuerdo entre quienes aprendieron de ella las primeras letras, y la calle Umbría. Sobre el cemento, un caracol avanza lentamente hacia su ruina.
Entramos al centro cultural con todo el orden posible. Dos mesas largas a los extremos, llenas de dulces y de botellas, esperan tras unas jotas de despedida. A la izquierda, las clavarias, jóvenes y preciosas, elegantes en trajes de noche; a la derecha, la rondalla. Ana, la jotera, da las gracias al pueblo, mientras yo me cuelo a la izquierda (“Prensa, prensa…”) y me sitúo delante de todo el mundo. “Mucha prensa y muchas h*** para ponerte el primero”, me espeta Enrique riéndose. No sé con qué fotografía ilustraré esta crónica; eso también me lleva de cabeza. Más jotas, el dj aguarda sobre el escenario: parece un factótum que dejase hacer. Acaban el recital con la habanera “Volver a Ejea”, aunque hay una última sorpresa: Lucía, una niña de Viver, de voz prometedora, se arranca con una jota: “Tan pequeñica y sincera / ante ustedes me presento…”. Se acumulan los aplausos y los vítores: “¡Viva Caudiel! ¡Vivan las clavarias! ¡Viva Santa Úrsula!”. Tras la efusividad, los caudielanos abandonan poco a poco la sala tras picar algún dulce y beber algún traguico. Saludo a diversas personas que se acuerdan de mí. Amparín habla con Carmen, la más joven del grupo, y me explica: “Tal día como hoy conocí a mi marido; bailé con él, y ya no he vuelto a bailar con ningún otro hombre. ¡Y ya tengo 61 años!”. Su marido la escucha y, por decirlo suave, matiza: “¡Qué vas a tener 61 años! ¡81!”. “Uy, 81 fíjate. Veinte años me había quitado”. Carmen me pone su teléfono en las narices: “Hazme una foto”. Me despido de más personas en el exterior y de nuevo la duda: ¿regreso por la carretera o…? Por dentro del pueblo. Es más cómodo. Le comento a Rosa María: “Estoy pensando titular la crónica ‘Santa Úrsula Deméter’. ¿Qué te parece?”. “Que habrás de explicarlo”.
Amanece el día 21 de octubre, festividad de Santa Úrsula. En la iglesia de San Juan Bautista, misa solemne oficiada por el párroco, D. Eloy, antiguo franciscano. Autoridades y el pueblo de muda en la fiesta más propia de Caudiel. “Luego está la Virgen, claro, que es la importante”: la Virgen del Niño Perdido, patrona del pueblo y cuya festividad se celebra el segundo domingo de septiembre. Sin embargo, “Santa Úrsula es la fiesta del pueblo pueblo”, afirma contundente Encarna. Y así es. En este día de acción de gracias por el agua descubierta en Caudiel, hay un espíritu comunitario indetectable en las patronales. Quizá por ese aquél de yo me lo guiso yo me lo como, sin espectáculos atractivos para entusiastas de otros pueblos, más de jolgorio que íntimos.
En un receso, entre la misa y la procesión, consulto el programa. Atónito subrayo una palabra. Se la envío al jotero por excelencia de Caudiel. Una errata consciente o inconsciente, como aquella de aquel marino muerto en naufragio en cuya esquela el “descanse en paz” se había transformado en “descanse en pez”. Aquí poco más o menos, aunque más festivo: la “tocaeta” de la banda convertida en “tocateta”. Pregunto a mi informante con emoticonos de risa: “¿Los hombres podemos participar?”. Su respuesta: “Son los que más la disfrutan”.
En la procesión, todas las galas: los varones, con traje y corbata; las mujeres, de punta en blanco para el acontecimiento. Se vuelve a cortar la carretera. A este recorrido diurno le falta la complicidad de la noche. Quizá fue el pacto, antaño, para mantener la tradición propia de Caudiel, que se celebraría en nocturnidad, y los nuevos modos de dar las gracias a Santa Úrsula, que prefirió la muerte a ser mancillada: ella y once mil vírgenes de Köln. La banda municipal acompaña a los procesionantes, y los comensales del bar de la plaza de España se ponen de pie ante el paso de la imagen. En los soportales de la plaza Nueva, contigua, mesas con avituallamiento para los músicos. Antes, sin embargo, la famosa “tocaeta” con su baile espontáneo. “Si tuviéramos policía municipal este coche no habría aparcado aquí”, reniega otra vez el tío Carlos. Pocas parejas en la “tocaeta”: padres con hijas, abuelos con nietas, novios con novias, amigos con amigas… Ellas son las mismas, las clavarias, aunque se añaden espontáneos a disfrutar de los pasodobles. El tío Avencio testimonia: “Ésta es nuestra tribu”.
Me voy a dar una vuelta por el pueblo. El cielo, plagado de cirrocúmulos, augura una tarde plácida. Desde la calle del Pozo, panorámica de los árboles quemados en el incendio de 2022, cuando una chispa del tren amenazó las casas tan de cerca. El padre Juanma, agustino, ha venido a pasar el día. Toma una serie de fotos. Me las muestra y recuerdo el título de un libro de Camilo José Cela: Esas nubes que pasan. Juanma, entusiasta y explosivo, tiene gracia para los encuadres y para improvisar descripciones.
Regreso ahora por la carretera. Suerte: la puerta del convento de Nuestra Señora de Gracia está abierta. Es día especial. Entro. La iglesia se mantiene cerrada, pero la sala donde las hermanas reciben se encuentra a rebosar de gente. Las clavarias, con familiares y acompañantes, conversan con las monjas que resisten los embates de este tiempo de increencia. Con voz pausada, no dejan de sonreír y formulan preguntas o agradecen cumplidos al otro lado de las rejas. Me acerco a saludarlas, a preguntarles cómo están, y me despido.
Me encierro de inmediato a anotar estas líneas cuando ya hay lugareños que emprenden con lentitud, para recrearse en el camino, la senda del manantial de Santa Úrsula. De lejos serán pequeñas figuritas caminando, eternizándose en el espacio y en el tiempo, sin distancias.
En esta festividad todo son puntos fuertes: el más comunitario, la romería al manantial de Santa Úrsula y su bendición, en medio del campo, a una altitud que permite la mirada sosegada sobre el valle y las montañas, dilatadas cual falanges. Pepe, pastelero, me asegura, extendiendo la mano hacia el Este, que en días claros se observa la línea azul del Mediterráneo. No nos hallamos a una distancia exagerada de la costa, pero esa visión de las aguas es una suerte de ensoñación: aquí son gente de tierra adentro, y el Ragudo y la sierra de Gúdar, o el modesto collado de Arenillas, vecinísimo, se encarnan más en el temple de esta comarca, al menos en sus poblaciones más serranas y septentrionales. Me doy la vuelta y me topeto con el alcalde, Antonio Martínez: “¡Anoche algunos le pusieron falta!”. “¿A mí?”. “Por no ir a la ronda”. “¡Si sí que estuve! Pero nada más fui a la primera clavaria; me hacía mal la pierna y me retiré”. Muevo la cabeza comprendiendo. Excusado queda.
El párroco, preparado para bendecir, espera a Alejandra, María y Sonia. Sin duda es el rito más fácil: no le hace falta hisopo ni libro: una mata de romero o de hierbas silvestres, y memoria o capacidad de improvisación, y queda el manantial bendecido. Me escabullo para beber agua del grifo que sólo se abre hoy.
Unos niños preguntan dónde me han dado el vaso. Les digo que me lo he traído de casa, pero piensan que les miento y se van a buscar una respuesta más convincente. Me encojo de hombros, contemplo los límites visibles y saboreo un agua que podría estar más fresca. Teresa, de orígenes catalanes y aragoneses, manifiesta que ella tira más hacia Aragón; su marido, Carlos, leonés meridional, de amplios mechones por la frente, le sujeta un rollito de anís mientras ella se pone la chaqueta. Se ha quedado una tarde para no irse de aquí nunca, aunque sonadas las seis, en la sombra de la edificación que cubre el pozo, los menos calurosos comienzan a sentir un frío agradable. Habré de hacer marcha para descansar del asueto y llegar a tiempo al último paso de esta jornada.
Vicente, a punto de acabar un libro sobre cuestiones espirituales, me indica cómo sacar el coche de las zarzas donde lo he metido al llegar. Cabezón no le hago caso y me toca maniobrar dos veces. En la carretera, se apartan los viandantes. Han subido andando, como toca. A Mari Carmen y Joaquinita les pregunto si quieren montarse: “No, no, que volvemos andando”. Con Leo, una de las andarinas profesionales de Caudiel, detengo el vehículo: “Sube, que te llevo, que tú no estás acostumbrada a andar”, y me da una palmada en el brazo. Más adelante, Thomas y su hija; vuelvo a pararme y le tiendo la mano: “¿Os llevo?”. Negativa también. Normal, una romería no es motorizada, pero ese espíritu, que se perdió, aún lo mantienen los más fieles.
¿Ceno algo antes de irme, o ceno a la vuelta? Me puede lo primero, y a pesar de la organización monacal, aún he de acelerar para llegar a tiempo al rosario nocturno. De hecho, ya han comenzado las decenas en el interior de la iglesia, y me hago a un lado para dejar que posicionen la estructura con la imagen de la santa. Ahora la subirán por la rampa, e iniciarán el recorrido por las calles del pueblo con velas, cantando el inicio de cada decena, acompañados por la banda. Parece una procesión de otros siglos: en alguna calle especialmente estrecha, las dos filas con las velas encendidas, las clavarias de negro riguroso y peineta, y la imagen colorida sobre el catafalco te toman cual bola de petanca y te lanzan hacia muchos años atrás, como si los tiempos se superpusieran.

¿Vivió algo así Quintia Surula, muchacha romana cuya lápida mortuoria se encuentra a la entrada de la iglesia, bajo el pórtico? Con paradas escalonadas, retornamos por la calle Colón. Corte de nuevo de la carretera con impaciencia de un automovilista: “Chufla, chufla…”, oigo a mis espaldas en voz baja por no romper el momento. En la iglesia, procuro ponerme en buen sitio (“Ahí va la prensa”, suelta socarrón un lugareño). Se concluye el rosario, se cantan los gozos a Santa Úrsula, la salve, y el párroco toma una foto de las clavarias en el altar con todo el pueblo en los bancos. A continuación María, flanqueada por Alejandra y Sonia, da las gracias por la experiencia que han vivido.
Para finalizar, el párroco anuncia: “El año próximo, tenemos siete clavarias”. “¡Siete! –exclaman a mi lado– ¡Qué bien! ¡Cuánta chica joven!”. Y una voz femenina baja a la tierra la ensoñación: “De jóvenes nada, que están casadas todas”. “¿¡Que están casadas todas!? ¡Pero eso no puede ser: han de ser solteras y jovencicas!”. “Pues ya ves…”. “¿Y cómo este cura tan estricto las ha dejado? Se pierde la esencia de la fiesta…”. Alguien me hace una señal y pierdo yo el hilo de la conversación. Van a presentarme a las clavarias salientes. María resulta ser hasta familia lejanísima…
En la plaza de la Virgen, pequeño castillo de fuegos artificiales. Noche casi primaveral. Despedida y cierre. Los no tan jóvenes seguirán la fiesta en el local que anoche nos acogía, pero hoy con la orquesta Human. Los más jóvenes montan en sus coches rumbo a Segorbe o vete tú a saber. Yo, joven de 30 años escondido en cuerpo de cincuentón, voy a cumplir con mis deberes escriturales.
De nuevo en mi despacho, quiero concluir estas líneas con un fragmento del libro más hermoso, por sus implicaciones y su factura, de la filósofa Victoria Sendón de León, vasca de Alicante, quien hace décadas impartió algún cursillo en el Mas de Noguera. Así describe estas jornadas: “Comienzan las fiestas de las Tesmoforias, una de las más importantes de las dedicadas a Deméter, que en estas fechas se la invoca como la Dolorosa. Están dedicadas a las madres, ya que se celebra a la Diosa como principio femenino de la concepción y el alumbramiento […] Las mujeres van en procesión hasta el mar o el río más próximo, donde se celebran ritos mistéricos de la fecundidad. [En el] segundo día […], las mujeres realizan una procesión nocturna con velas encendidas, vestidas de negro y ataviadas con adornos que simulan crines de caballo, atuendo que recuerda la mantilla y peineta españolas”. Teodoro López, cronista de Caudiel, nos apunta que antaño, en el rosario nocturno, sólo iban mujeres…
He ahí a Santa Úrsula hace más de dos milenios, si bien entonces recibía el nombre de Deméter en Grecia, de Ceres en Roma, y a saber cuál en estas tierras del Palancia pobladas por los iberos. Nuestros antepasados ya celebraban lo mismo que nosotros. Qué vínculo tan bello. Diosa de la agricultura, de la tierra, de la fertilidad, de la eterna juventud… Como si fueran sus gozos, “protégenos en la muerte, / pero también en la vida”.
Josep Carles Laínez