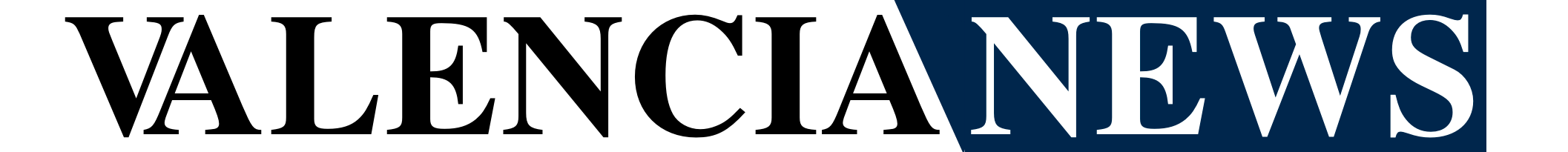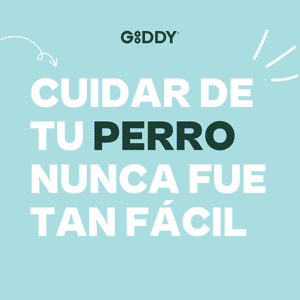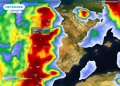Los primeros años de la Transición política fueron en su mayoría de concordia, de diálogo entre posturas ideológicas opuestas, en los que la convivencia fue un valor superior al de la discrepancia. Ahora, en cambio, predomina la confrontación, un deseo soterrado, y otras no tanto, de destruir al otro y que no queden más ideas que las nuestras.
Todos los días tenemos ejemplos de ello y, encabezados por los políticos, los hombres del común comienzan a denigrar a sus rivales ideológicos, desde alusiones a la fachoesfera y la violentación de actos culturales de la derecha por una parte, hasta los soeces insultos al Presidente del Gobierno por otra.
Es decir, que la confrontación, por fuerte que sea, sale del recinto institucional para instalarse en la vida cotidiana de los ciudadanos. Ahora el escenario del antagonismo va a ser la calle. Ya lo dijo Yolanda Díaz, al mandar manifestarse a los oponentes a la sentencia del Fiscal General, que la calle era suya y no de la derecha. Como réplica, Núñez Feijóo llama a la gente a concentrarse contra la corrupción del Gobierno.
Como se ve, no se trata de que los insultos queden entre las paredes de Las Cortes, sino que la discrepancia se lleva a la calle, a ver quién tiene más fuerza y poder de convocatoria. En vez de sustituir la confrontación directa por las elecciones, que sería lo lógico tras llegar a donde hemos llegado, el Gobierno, principal culpable de todo este desaguisado, se empeña en enrocarse y prefiere la algarada callejera a la civilización del voto. Todo eso, porque se siente más fuerte fuera de las urnas que dentro de ellas.