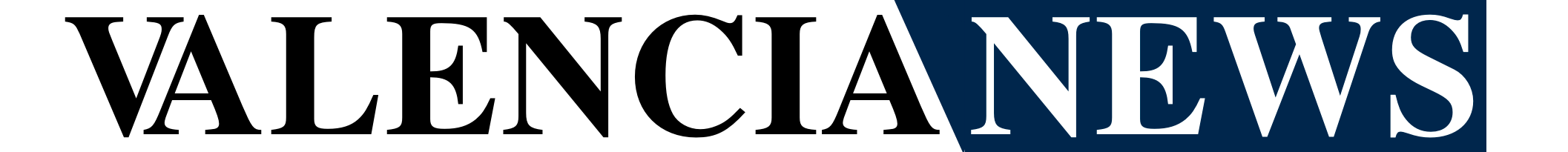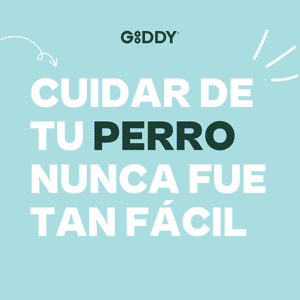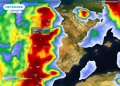Desde hace ya un tiempo prolongado, el ministro Fernando Grande Marlaska (otrora juez de la Audiencia Nacional) no puede salir de su casa sin una armadura de acero toledano.
Es uno de los miembros del Ejecutivo más criticados y a quien con más ahínco se le exige su dimisión. No son pocos los escándalos que, con más o menos motivos, le salpican desde hace años. Pero, traspasando su figura meramente institucional, la de todo un Ministro del Interior, se esconde la persona, el juez que un día fue, y una biografía que parece escrita por un novelista con vocación de tragedia clásica
Durante años fue, en el mundo jurídico español, una figura casi pétrea. Magistrado impertérrito de la Audiencia Nacional, instructor de sumarios complejísimos contra el terrorismo, juez de carrera respetado incluso por quienes discrepaban de sus resoluciones. Su nombre aparece en numerosos procedimientos relacionados con la organización terrorista ETA. Ordenó prisiones preventivas, procesó dirigentes, firmó autos contundentes y, para sectores del entorno abertzale, se convirtió en uno de los símbolos judiciales del Estado contra el terrorismo. En un país donde la credibilidad de las instituciones se discute a diario, su nombre representaba —para muchos— la idea de que la Justicia podía ser severa, pero seria y confiable. No populista, no mediática. Simplemente institucional.
Por eso su figura generaba cierto respeto transversal, algo poco frecuente. La derecha lo veía como garante del orden constitucional. La izquierda institucional, como un jurista solvente. El mundo judicial, como un magistrado serio.
Y sin embargo, por algún íntimo motivo que sólo él conoce, ese mismo hombre que encarnó la firmeza judicial decidió un día colgar la toga para descender a la arena de la política y vestir traje de ministro. Como juez, nunca se le había encasillado claramente en ningún punto concreto del espectro ideológico, aunque se le adivinada un cierto aura de tendencia conservadora.
Ahí empieza la pregunta… ¿Cómo un serio y respetado juez de la Audiencia Nacional, en la que se había labrado una sólida reputación como jurista serio, duro y concienzudo, de repente, da ese salto a la primera línea de la política y, además, en un barco que a priori no parecía ser el suyo?
Pues sí, así fue, un buen día de 2018 aceptó el ofrecimiento del Gobierno de Pedro Sánchez y pasó a ocupar la cartera del Ministerio del Interior. Se hizo político; y con la política, empezó la intemperie.
Desde entonces, Marlaska ha vivido algo que en España es habitual en la política pero muy raro en la judicatura, que es el desgaste personal constante. Críticas de la oposición, reproches de asociaciones policiales, polémicas por traslados de presos, gestión migratoria, seguridad en manifestaciones, sucesos fronterizos y un sinfín de escándalos que a buen seguro le están pasando una pesada factura en lo personal… En términos humanos, el cambio es brutal, de ser respetado casi por todos ha pasado a ser criticado casi por todos.
Aquí aparece la paradoja que explica el interés casi literario del personaje. ¿Le ha valido la pena? De verdad que me encantaría hacerle esta pregunta. En persona, en confianza, de jurista a jurista.
Ya no solo por desgaste que todo esto le genera a nivel personal, que seguro que es mucho, o por el riesgo al que expone su prestigio como juez de la Audiencia Nacional. Lo digo porque quien en su día persiguió judicialmente de manera implacable al entorno de ETA ha tenido, como ministro, que compadrear con sus ahora herederos, gestionar la política penitenciaria respecto de personas que él mismo condenó. Eso ha incluido acercamientos de presos al País Vasco, contactos institucionales con partidos que proceden del espacio político de la antigua izquierda abertzale e interlocuciones institucionales inevitables en un sistema democrático. Es decir, vemos al político que hoy es desdiciendo y desautorizando al juez que un dia fue.. Estoy seguro de que, a nivel personal, y por más que lo oculte o lo niegue, esa contradicción tiene mala digestión emocional.
El juez Marlaska era una figura institucional. El ministro Marlaska es un actor político asociado a una polémica detrás de otra. La política devora reputaciones, ya lo sabemos, y por eso la pregunta permanece. ¿Valió la pena? Es una pregunta existencial, no política cuya respuesta sólo conoce él. Pero la duda es inevitable. El hombre que representó la firmeza del Estado de Derecho ha tenido que aplicar la flexibilidad del Estado Democrático. Y esa flexibilidad —inevitable en política— es percibida por muchos como renuncia, incluso como traición a sí mismo. Y ahí está el drama.
Por eso uno se pregunta, contemplando su trayectoria, si alguna vez, al final de un día especialmente áspero en el Congreso, no se habrá formulado en privado la vieja pregunta: Quo vadis, Marlaska.