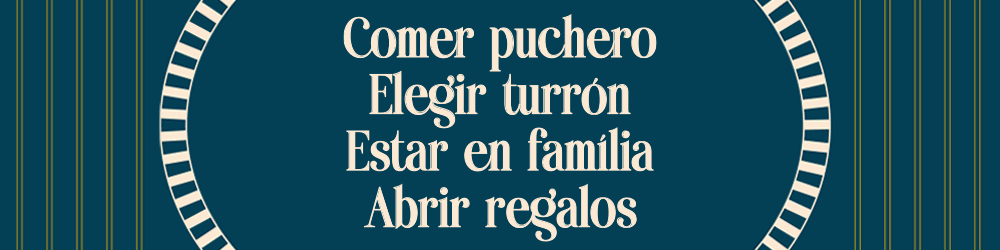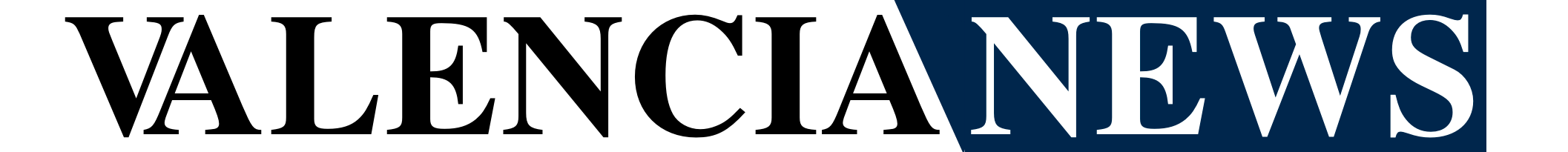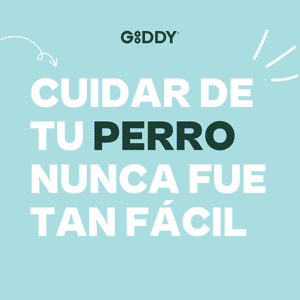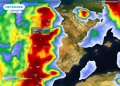¿La dimisión apresurada y la convocatoria de elecciones no son, demasiadas veces, una huida calculada?
¿Un engaño en forma de jugoso trozo de carne lanzado al pueblo para que muerda, se distraiga y sacie —por un instante— su hambre de justicia mientras el verdadero problema se escurre por la puerta de atrás y sigue engordando en las cloacas…?
Hay una escena que se repite con precisión quirúrgica. El escándalo estalla, el hedor sube, el ruido se vuelve insoportable. Entonces el poder actúa: cae uno. Un nombre. Un cargo. Un rostro que hasta ayer era imprescindible y hoy es desechable. Se sacrifica al perro. Y el sistema pide aplauso, silencio y olvido.
Y demasiadas veces lo consigue.
El ciudadano, exhausto, ve caer al sátrapa —o al menos a su máscara más visible— y respira. Ya está. Se ha hecho justicia. Se ha pagado un precio. El mal ha sido contenido. Error fatal. Porque no era un perro. Era un ecosistema.
El problema nunca fue el individuo. El problema es la rabia.
La rabia como enfermedad institucional: invisible al principio, lenta, persistente. Se cuela en las estructuras, en los incentivos, en los silencios cómplices. No muerde de golpe; primero anestesia. Convierte la mentira en rutina, el saqueo en gestión, el cinismo en oficio. Y cuando el animal enferma, ya no hay un depredador, hay una jauría.
En el mundo corporativo esto tiene nombre elegante: control de daños. En política, responsabilidad asumida. En ambos casos significa lo mismo: no tocar el sistema, tocar al peón. Cambiar la foto, no el mecanismo. Quemar un fusible para salvar el cuadro eléctrico que sigue mal cableado.
El cese no es cirugía; es maquillaje post mortem.
Y aquí aparece el error más peligroso de todos: la relajación del ciudadano. Esa sensación dulce y traicionera de victoria cuando cae el poderoso. Como si la caída de un felón reparara automáticamente el daño causado. Como si el botín robado regresara solo a casa. Como si las reglas que permitieron el abuso se desintegraran por arte de magia.
- No. La caída no es el final. Es apenas el principio.
Porque cuando el pueblo se relaja, el sistema aprende. Aprende que basta con ofrecer una cabeza. Aprende que la indignación tiene fecha de caducidad. Aprende que el olvido es más barato que la reforma. Y vuelve a operar, mejor blindado, más discreto, más sofisticado.
La canción lo advertía con lucidez brutal:
“Si un ladrón puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.”
Olvidar es el verdadero triunfo del ladrón.
El poder corrupto no teme a la ira inicial; teme a la memoria. Teme a la insistencia. Teme a que alguien no se conforme con ver caer al depredador de turno y exija desmontar el coto de caza entero.
Porque el problema no es que existan fieras. El problema es que el terreno está diseñado para alimentarlas: contratos opacos, puertas giratorias, lealtades compradas, controles ficticios. Un hábitat perfecto donde la rabia no solo sobrevive, sino que prospera.
Y mientras discutimos nombres, apellidos y dimisiones, la enfermedad sigue circulando por la sangre del sistema.
Por eso “muerto el perro” es una frase tramposa. Invita al descanso moral. A la falsa sensación de limpieza. Pero la política —como la empresa, como cualquier organización humana— no se sanea eliminando cuerpos, sino corrigiendo incentivos. Cambiando reglas. Rompiendo complicidades. Pagando costes reales.
Todo lo demás es teatro.
Un teatro caro.
Y siempre con el mismo público pagando la entrada.
No, no basta con que caiga el tirano.
No basta con ver rodar una cabeza.
No basta con el titular.
Porque si bajamos la guardia, si confundimos la caída con la victoria, la jauría vuelve.
Y la próxima vez, muerde mejor.
¿No debería obligarse a los políticos a permanecer en sus puestos, precisamente para responder desde dentro, para que no puedan esconder su irresponsabilidad tras una dimisión estratégica?
¿No deberíamos impedir la huida del animal enfermo, portador de la verdadera infección: la rabia del poder, el latrocinio normalizado, ¿la mentira como método, la corrupción estructural, el abuso —también sexual— ejercido desde la posición de dominio?
Porque no: no se paga huyendo. No se paga dimitiendo. No se paga convocando elecciones como cortina de humo.
Y hay algo todavía más obsceno: el corrupto elige el momento de caer.
Gestiona los tiempos como gestiona el saqueo. Espera. Asegura sus haciendas. Blinda su entorno. Lava reputaciones. Ordena silencios. Y solo entonces, cuando ya ha puesto su patrimonio y su falsa moral a buen recaudo, se retira envuelto en una supuesta dignidad tardía.
Eso no es responsabilidad.
Eso es administración del escape.
No se paga cuando lo deciden los políticos, se paga cuando lo decide la justicia.
El tiempo, para el corrupto, no es una urgencia moral; es un activo estratégico.
Para el ciudadano, en cambio, cada día de demora es daño acumulado, impunidad consolidada, descomposición normalizada.
Por eso conviene decirlo sin eufemismos y sin miedo:
¡¡¡NO SE PAGA HUYENDO, SE PAGA ASUMIENDO!!!
(J. N.)