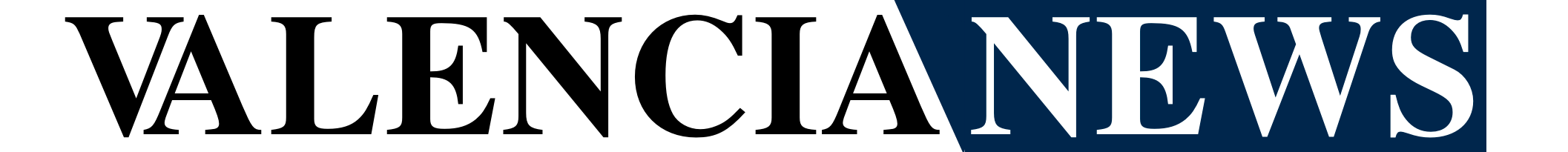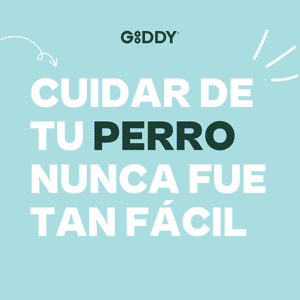Cada época tiene su mito. El nuestro es la libertad. Creemos vivir en la era de las decisiones infinitas, del “haz lo que quieras” y “sé tú mismo”. Pero detrás de ese lema se esconde una paradoja incómoda: nunca tuvimos tantas opciones, y nunca fuimos tan dependientes de lo que otros esperan que elijamos.
Nos gusta pensar que somos libres, que decidimos por nosotros mismos. Sin embargo, gran parte de nuestras elecciones ya vienen prediseñadas: lo que vestimos, lo que opinamos, incluso las causas que defendemos. La publicidad moldea deseos, los algoritmos fabrican opiniones y la economía traza los límites de lo posible. Elegimos, sí, pero dentro de un guion que apenas percibimos.
En teoría, la libertad significa autonomía. En la práctica, se parece más a una carrera de fondo sin meta. Vivimos disponibles las veinticuatro horas, atentos al correo, a las notificaciones, a la imagen que proyectamos. No hay cadenas visibles, pero hay prisa, miedo y una ansiedad constante por no quedarse atrás.
Las redes sociales prometen expresión, pero exigen conformidad. La libertad se mide en likes, y la opinión se calcula en alcance. El pensamiento rápido ha sustituido al pensamiento propio. Decimos lo correcto para seguir dentro del grupo, y callamos lo que incomoda para no ser señalados.
Y, sin embargo, la libertad no ha desaparecido. Se refugia en los pequeños gestos que nadie aplaude: apagar el teléfono, cambiar de idea, reconocer un error, mirar sin filtros lo que todos miran con prejuicio. Ser libre no es tener infinitas opciones, sino elegir sin miedo a quedarse solo.
En un mundo que todo lo expone y acelera, tal vez la libertad ya no consista en tener más, sino en saber guardar algo solo para uno mismo.
Y ahí surge la pregunta que incomoda, la que no se responde con un clic: ¿seguimos siendo libres o solo disfrutamos de la sensación de parecerlo?