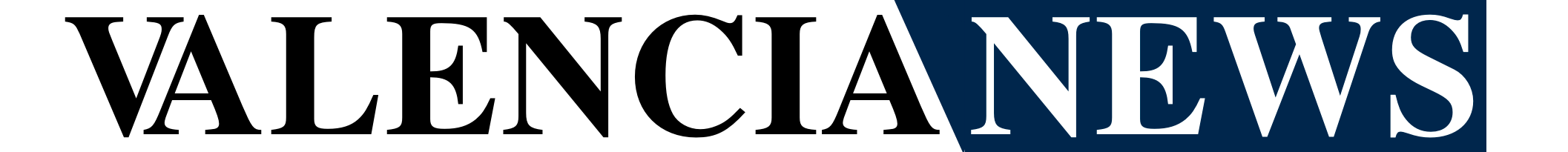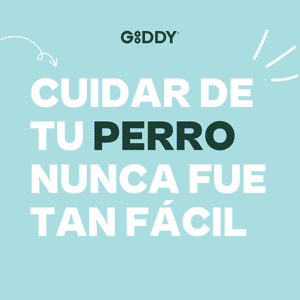Vivimos en la era de la comunicación. O al menos, eso nos repetimos para justificar la avalancha de palabras, audios, mensajes, notas de voz, hilos, reels, directos, tuits, comentarios y reacciones que nos rodean. Paradójicamente, cuanto más hablamos, menos nos entendemos.
La palabra, esa herramienta que antes servía para pensar, se ha convertido en un accesorio. En lugar de construir sentido, lo decoramos. Usamos el lenguaje como quien usa un filtro: para parecer, no para ser.
Ruido, ruido y más ruido
Decimos que vivimos en la era de la comunicación, pero lo que realmente vivimos es la era del ruido bien empaquetado. Todo el mundo tiene algo que decir, un vídeo que subir, un comentario que dejar, una opinión que lanzar al aire como quien echa pan a los patos. Cada minuto se publican millones de palabras que se pierden en la inmensidad digital.
Nos hemos vuelto expertos en hablar sin decir nada. Emitimos mensajes como si fueran billetes de lotería: muchos números, pocas probabilidades de que toquen a alguien. La conversación, esa vieja costumbre de pensar en voz alta con otro, se ha transformado en un concurso de voces superpuestas. Todos hablamos, nadie escucha, y el silencio se ha convertido en un lujo que pocos pueden permitirse.
Antes la comunicación tenía un propósito: compartir, informar, emocionar o convencer. Ahora, en cambio, hablamos para existir. Si no lo contamos, parece que no ha pasado. Si no lo publicamos, no cuenta. Hemos confundido la visibilidad con la relevancia y la opinión con el conocimiento.
El problema no es que hablemos demasiado, sino que hablamos sin pausa ni filtro. Decimos lo primero que pensamos y luego ya veremos si lo sentimos. Reaccionamos antes de entender, contestamos antes de escuchar y opinamos de todo sin saber de casi nada. En esta carrera por ser escuchados, hemos perdido el sentido de lo que decimos.
Las redes sociales, ese inmenso auditorio sin micrófonos, nos han convencido de que cada palabra debe ir acompañada de aplausos. Ya no importa tanto tener una idea como provocar una reacción. No queremos diálogo, queremos repercusión. La comunicación actual se ha convertido en un gimnasio del ego: sudamos palabras y levantamos likes.
Palabras que ya no pesan
Hay términos que antes significaban mucho y ahora no significan nada. “Empatía”, “propósito”, “inspiración”, “cambio”, “autenticidad”. Bellas palabras reducidas a etiquetas de marketing o adornos de presentación. Las repetimos hasta vaciarlas, como quien exprime una naranja hasta dejar solo la cáscara.
Vivimos un tiempo en el que todo suena bien, pero poco suena verdadero. Los mensajes se escriben con buena intención, pero con prisa. Todo debe ser breve, compartible, comprensible en tres segundos y, si es posible, visualmente agradable. En esa obsesión por lo inmediato hemos dejado fuera la reflexión.
Nos comunicamos con frases redondas, pero huecas. Escribimos como si todos lleváramos un community manager dentro: sin faltas, pero sin alma. Queremos emocionar, pero sin exponernos. Inspirar, pero sin implicarnos. Conectar, pero sin comprometerse demasiado. Y así, llenamos el aire de palabras que no tocan a nadie.
Escuchar: el arte perdido
La comunicación auténtica no empieza cuando hablamos, sino cuando alguien se calla para escuchar. Pero eso ya casi no ocurre. Escuchar requiere paciencia, empatía y una curiosidad genuina por el otro, tres virtudes que el ritmo digital no premia.
Estamos tan acostumbrados a esperar nuestro turno para hablar que se nos ha olvidado oír. Las conversaciones se parecen cada vez más a un diálogo de sordos: cada uno aguarda su momento de intervenir sin haber entendido lo que el otro ha dicho. Escuchar no es preparar respuesta, es dejar espacio, y el espacio es justo lo que más miedo nos da.
Quizá la próxima gran revolución comunicativa no vendrá de un algoritmo, sino de una costumbre antigua: mirar a los ojos y prestar atención. Escuchar con intención, no por educación. Entender sin necesidad de contestar. Y, si hace falta, callar sin sentirse menos.
Los que trabajamos con palabras vivimos en una paradoja permanente. Nos pagan por emocionar a un público que ya no tiene tiempo para emocionarse. Por escribir mensajes que serán leídos a medias entre una notificación y otra. Por crear campañas que se olvidan antes de que termine el mes.
A veces la comunicación actual se parece a una cinta de correr: mucho movimiento, poco avance. Se publican informes, se lanzan hashtags, se inventan nuevas formas de decir lo mismo, y al final seguimos igual de perdidos. Queremos comunicar con propósito, pero vivimos agotados de tanto intentarlo. El ruido nos está dejando afónicos.
Volver a lo humano: el gran reto de la comunicación actual
Quizá haya que empezar por lo más simple: callar un poco más. No por rendición, sino por respeto. El silencio no es vacío, es espacio para que algo nuevo aparezca. No es una falta de respuesta, es una forma de escucha. En una sociedad obsesionada con opinar de todo, el silencio se ha vuelto un acto de inteligencia.
Hablar menos no significa comunicar peor; al contrario, puede ser la única manera de recuperar sentido. Las palabras necesitan aire para resonar. No se trata de decir más, sino de decir mejor. De recuperar la pausa, el matiz, la emoción que no cabe en un tuit ni en un eslogan.
La comunicación que de verdad funciona no busca impacto, busca conexión. No pretende convencer, sino compartir. No se mide en métricas, sino en memoria. Una palabra sincera puede tener más poder que mil mensajes virales.
Tal vez el reto del siglo XXI no sea aprender a hablar con más claridad, sino a escuchar con más humanidad. Recuperar la empatía, la conversación lenta, el humor que desarma y la honestidad que une. Porque hablar está al alcance de cualquiera, pero comunicar sigue siendo un arte. Y como todo arte, exige algo que no se enseña ni se programa: la voluntad de entender al otro.
- Por Ángel Serrano, CEO y Socio Fundador de Telodigo Comunicación